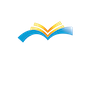«El ministerio es una experiencia comunitaria y mutua. Por alguna razón llegamos a creer que el buen liderazgo requiere que nos mantengamos a una distancia prudencial de las personas que se nos llamó a conducir. Los líderes cristianos tienen el llamado a vivir la encarnación; o sea, vivir en el cuerpo, no sólo en su propio cuerpo, sino también en el de la comunidad, y descubrir allí la presencia del Espíritu Santo.» Henri Nouwe
Trabajando con la amargura
Moisés les ordenó a los israelitas que partieran del Mar Rojo y se internaran en el desierto de Sur. Y los israelitas anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara, lugar que se llama así porque sus aguas son amargas, y no pudieron apagar su sed allí. Comenzaron entonces a murmurar en contra de Moisés, y preguntaban: ¿qué vamos a beber? Moisés clamó al Señor, y él le mostró un pedazo de madera, el cual echó Moisés al agua, y al instante el agua se volvió dulce. En ese lugar el Señor los puso a prueba y les dio una ley como norma de conducta. Les dijo: Yo soy el Señor su Dios… Yo soy el Señor, que les devuelve la salud. Éxodo 15.22-26
Podemos imaginar la escena anterior. El pueblo había cruzado milagrosamente el Mar Rojo. Las aguas se habían dividido para dejarlos pasar, ahogando luego a sus perseguidores. La mano de Dios había cuidado aun del más pequeño, del más lento en la caravana, y el mar no se cerró hasta que pasó el último israelita, porque el creador nunca trabaja con valores estadísticos. Él se interesa por cada uno de sus hijos, por insignificante que parezca al ojo humano. Habían sido esclavos y ahora… ¿sabían, entendían que eran los elegidos?
Ahora la orden de Moisés los había llevado al desierto del Sur, donde habían andado tres días sin encontrar agua. Podemos observar animales sedientos, niños llorando, familias de mal humor. ¿Se habría equivocado Moisés? Primero comenzaron los comentarios en familia, luego llegaron las murmuraciones con los allegados y, al final, la queja abierta y enconada.
Sucedía que Dios, aparentemente distante, los estaba poniendo a prueba.
Lo cierto es que el Creador conoce el corazón de cada una de sus criaturas, pero estas necesitan llegar a conocerlo. En este relato podemos notar que las aguas amargas de Mara pusieron al pueblo en contacto con su propia amargura, puesto que «Mara» estaba en su alma.
¿Qué sucede cuando salimos al camino en obediencia a Dios y a sus líderes y vivimos períodos de desencanto y frustración? ¿Es que acaso somos diferentes de aquella gente? ¿Qué ocurre cuando en una posición de liderazgo, después de haber obedecido y avanzado fielmente, nos encontramos con esperas que nos parecen inútiles, con incomprensión y una multitud de problemas que nos enredan y enfurecen?
Ciertamente, el liderazgo constituye siempre una paradoja. En un sentido, es un privilegio y una gran honra. Se trata de un sitio al que todos alguna vez quisiéramos acceder y que nos pone como modelos en algún aspecto de nuestra vida o ministerio. Sin embargo, en otro sentido, puede llegar a ser un suplicio. A menudo, en este tramo de la vida una busca con desesperación el cartel que misericordiosamente indique: «¡SALIDA!»
Esto es porque el liderazgo nos expone ante otros, los que no siempre nos comprenden o valoran. Además nos hace vulnerables ante nosotras mismas; si somos honestas, al poco tiempo comenzamos a notar las zonas más oscuras de nuestro carácter. No es que de otro modo no aparezcan, pero el hecho de estar más expuestas actúa a la manera de un precipitante.
En medio de esa debilidad, cierto momento de la vida de pronto se nos vuelve incomprensible, como si Dios nos hubiera llevado hasta un lugar para luego abandonarnos a la frustración y la contradicción. ¿Acaso todas las pruebas que vivimos no fueron suficientes y hace falta otra más, justo ésa que nos parece insuperable?
A esto se suma muchas veces el desencanto o, en las palabras del gran místico español San Juan de la Cruz, «la noche oscura del alma».
¿Qué hacer entonces con nuestras emociones en tiempos de desilusión?
Muchas veces quisiéramos evitar sentirlas, sobre todo cuando al enojo o la tristeza se agrega una penosa vivencia de culpa por hallarnos así, «desenfocadas».
A pesar de saber lo que sucede, nos cuesta entender por qué Dios sigue probándonos; se nos hace difícil recordar sus milagros, incluso los que ocurrieron ayer. Es entonces cuando nuestra vida comienza a teñirse de gris, la pasión por el Señor toma sus precauciones, el temor y la rabia empiezan a ganar terreno y nuestras capacidades se reducen o quedan totalmente bloqueadas. En esas circunstancias nos damos cuenta de que un sentimiento va avanzando lentamente, infectando todo nuestro ser: la amargura.
Podemos decir que la amargura es un disfraz debajo del cual se esconden también otras emociones. No nace espontáneamente, sino que es la suma de muchos enojos contenidos que no pudieron ser resueltos, o que no supimos cómo hacerlo. Tal vez haya cierta dosis de tristeza por haber sido incomprendidas, tratadas injustamente, o postergadas. Exteriormente, la amargura puede reflejarse en críticas severas, frases cínicas, un rostro poco amigable, aislamiento emocional, miradas de recelo o hasta de superioridad.
Muchas veces oramos sinceramente y al final decimos: «ya le entregué este problema al Señor»; sin embargo, pareciera que nos hace falta un trabajo interior más profundo y prolongado antes de que podamos realmente «entregar».
Así como Dios nos programó psicológicamente para tener sentimientos y emociones, también nos dio la capacidad de imaginar. Por esto, a través de nuestra imaginación podemos trabajar para la sanidad de nuestros sentimientos negativos. Es posible despedirnos de ellos y dar la bienvenida a otros más positivos que, en lugar de bloquearnos, nos ayudan a crecer personal, espiritual y corporativamente.
De hecho, es imposible despedirnos de algo o de alguien si no advertimos primero su presencia, es decir, si de alguna manera no le hemos dado la bienvenida, por poco que esto nos guste.
Por lo tanto, lo último que deberíamos hacer por amor a nuestra salud física, psíquica y espiritual es negar nuestros sentimientos tóxicos y ocultarlos «debajo de la alfombra», porque de un modo u otro saldrán a la superficie y seguirán haciendo estragos, tanto invisibles como visibles, en nuestra persona.
En Proverbios 28:13 se nos dice: «El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia». Cuando podemos aceptar nuestra propia sombra, aquello que nos resulta desagradable, molesto, corrosivo, sin encubrirnos de nosotras mismas, entonces sí estamos en condiciones de ir humildemente a la cruz de Cristo, donde se opera la maravillosa gracia de nuestra reconciliación. Podemos llevar nuestra carga, ahora reconocida y aceptada, y entregarla en la presencia de Aquel que «es anterior a todas las cosas, que por medio de él forman un todo coherente» (Col 1.17).
La Biblia claramente nos indica: «Quítense de ustedes toda amargura, enojo…» (Ef. 4.31). Sin embargo, no deberíamos suponer que ese «quítense» se produce automáticamente con sólo decidirlo por fe. En muchos casos, como nos ocurre con la vivencia diaria y progresiva de la santificación, se trata de un proceso largo y profundo que, al final, nos acercará a una comunión más íntima y amorosa con el Espíritu de Dios.
Por eso, busquemos la presencia del Dios que se manifestó al pueblo de Israel y también a nosotros como «el Señor que nos devuelve la salud».
Dialogando con la amargura
En verdad no me gusta hablarte, pero más desagradable aún es verte cerca o que te adueñes de mí por algún tiempo.
¿Cómo te describiría…?
Una nube negra que se sonríe al ocultar la luz del sol, que cuando le doy un espacio al momento se expande y comienza a afectar a todos los que me rodean.
Un barco herrumbrado, como resto de algún naufragio, anclado en un sitio del ayer.
Esa agua horrible, más desagradable que la sed, incapaz de saciar, que no mitiga nada y produce solamente decepción: el agua de Mara, tan amarga como las quejas de un pueblo inconforme.
Una emoción, tal vez un sentimiento aprendido o «heredado» de algún antepasado, que desde las profundidades de mi ser se complace en arruinarle el sabor a mi vida.
Un parásito, «algo» pegajoso que alguna vez dejé que se posara en mí y bajo cuyo influjo, sin advertirlo, me voy volviendo cada día más «ácida».
¿Qué se esconde detrás tuyo?
Rabia, impotencia, tristezas. Ésas que podrían haber sido vino añejo y acabaron en vinagre.
Rabia a causa de situaciones que me frustran y me llevan a ese desierto interminable donde vago sin rumbo ni destino. También, rabia contra mí misma por no saber cómo salir o, a veces, por no querer salir. Además, rabia contra otros, con o sin razón. ¿Rabia contra Dios?
Impotencia, porque a pesar de saber que «todo lo puedo en Cristo» (Fil 4.13) pareciera no haber solución para esto que vuelve y vuelve.
Todo lo que me pareció tremendamente injusto. Aquello que no pudo conseguirse, como el amor deseado que algún otro acaparó o que nadie podía conseguir del todo. Las cosas que alguien podría haber hecho a mi favor pero que ni siquiera le vinieron a la mente. Mucho castigo inmerecido y mérito nunca reconocido.
La incomprensión que se fue acumulando en capas como la piel de una cebolla y que se sigue pudriendo en el armario.
¿De dónde vienes?
Aunque tu justificación está en lo externo, emanas del interior.
Es casi seguro que vienes desde muy lejos. Me parece que siempre te trepas a un trozo no resuelto del pasado.
¿Cómo impedir que me domines?
Puesto que eres tan desagradable, es mejor nombrarte. Además, como quiero despedirme de ti, conviene reconocer que estás aquí aun cuando me asustes.
¿Sabes que cuando te adueñas de alguien tu voz se hace fuerte y chillona?
Enfrentarte es un modo de quitarte la máscara, de acabar con ese poder que tienes para arruinar a quien te hospeda. Es que cuando se te brinda algún espacio te quedas allí escondida, agazapada, y puedes vestirte con ropa de cinismo, de arrugas prematuras, de enfermedades, de contiendas o de obsecuencia intelectual.
Tal vez puedas tener tu lado bueno, como el pretender mostrarme un aspecto o detalle de mí que no conozco.
Puesto que anclaste en el pasado pareces difícil de afrontar. Por eso, conviene traerte hasta el presente para que no vuelvas a infiltrarte en el mañana.
¿Será que estás señalando mi impotencia ante varias situaciones? Tal vez me convenga aceptarla abiertamente. ¿Me estás diciendo que ya es tiempo de acabar con algún duelo? Ciertamente sería sano para mí hacerlo. ¿Qué tal si me llevas a buscar tener un corazón más sencillo, más manso, más humilde? ¿Acaso no sería lo que necesito?
Aunque me avergüence reconocer que anduve coqueteando contigo, hoy quiero decirte que no te preciso.
En este momento tomo una decisión poderosa: acepto que ante ciertas situaciones, sucesos y recuerdos soy totalmente impotente.
Por supuesto que esto no significa bajar los brazos sino dejar de lado el aspecto quijotesco que lleva a un flaco y enjuto caballero a pelear contra gigantescos molinos de viento. Como tú sabes muy bien, los molinos son inamovibles, sordos y ciegos; así, el caballero termina agotado y desperdiciando su valiosa energía en una empresa inútil.
Puesto que te asomas desde el pasado, conviene saludarlo y aceptar que fue así, no de otra manera. Al menos, en esa forma lo sentí y percibí. Sin embargo, también encierra semillas de una nueva y fecunda madurez. Después de todo, ¿a quién se le ocurre subir a un tren que ya se fue?
Tal vez de este modo, como cuenta el relato de Éxodo 15, te vayas transformando en algo dulce, un líquido que sacie la sed de infinito, de sentido, de vida sabrosa y con significado, un agua de la que también otros puedan beber.
Dialogando con el Señor
Querido Señor, mi sanador,
Te presento mi corazón y algo que vive en él pero que no deseo: mi amargura.
Reconozco que ésta es un pecado que me aparta de tu presencia, me daña como persona y desfigura mi identidad, hecha a tu imagen y semejanza.
Sé que me llamaste a ser parte de tu cuerpo, pero a veces siento deseos de replegarme en mí misma y al poco tiempo me encuentro saboreando el recuerdo de aquellas desilusiones que dejan mi alma partida. Entiendo que ese nunca fue tu proyecto para mí.
No encuentro en mí misma la fuerza para erradicarla por completo, como se quitan las raíces de las plantas que son plaga; por eso vengo a tu gracia, a la dulzura de tu amor manifestado en el árbol de la cruz.
Aquí estoy otra vez con mis manos extendidas hacia las tuyas Mi corazón te busca, necesita ser limpiado y restaurado por tu medicina sanadora.
Así como le indicaste a Moisés que arrojara en las aguas de Mara el tronco de aquel árbol y éstas se volvieron dulces y potables, haz lo mismo en mí hoy. Mi ser necesita la dulzura de tu amor derramado en el árbol de la cruz.
Sé que algunas situaciones y personas han resultado amargas para mí; sin embargo, te agradezco por ellas. Han venido de tu parte para sacar a la luz mi tendencia a la amargura, a fin de traerla ante tu altar. Necesito un carácter más sólido en Cristo, más dulce, como el de él.
Te ruego por favor que transformes esos sentimientos tóxicos en generadores de vida, salud y madurez, en un agua dulce, sólo por tu gracia.
Así como Ana, tu hija amada de la antigüedad, derramó su corazón delante de tu altar en lugar de ceder a la provocación de su rival, quiero dejar fluir el mío en tu presencia y percibir el dulce latido del tuyo, sabiendo que tiene planes de bienestar para mi vida.
Confío en que así como te acordaste de ella en el momento oportuno, también lo harás conmigo y te doy las gracias.
También te agradezco, Señor, por los muchos momentos dulces y también por la amargura, de la que ahora me despido. Si no fuera por ella, tal vez no habría anhelado tanto la dulzura de tu amor.
Cierro mis ojos, respiro profundamente y me doy un tiempo para contemplar, con los ojos limpios de la fe y el corazón tembloroso por la visita de tu Espíritu, tu rostro dulce, tu mirada amorosa.
«El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre su querella ni guarda rencor eternamente…Tan lejos echó de nosotros nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente». (Sal 103.8, 9 y 12)
Tomado de Apuntes Mujer Líder, volumen II, número 4. Desarrollo Cristiano Internacional, todos los derechos reservados.
¿Te gustó este artículo?
Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ver videos sobre temas bíblicos.
Visita nuestros cursos bíblicos.
Se miembro de nuestro ministerio y obten todos los recursos.