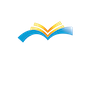Algún día me escuchará predicar por Hno. Pablo
Serie escrita por el Hno. Pablo. Cartas a Timoteo, número 2.
Sucedió en 1945 en San Salvador, El Salvador, tres años después de que mi familia y yo arribáramos a esas bellas fronteras. Eran como las cinco de la tarde, y yo andaba haciendo algunas compras en el centro de la ciudad. Había muy pocos semáforos en ese tiempo, y las calles de más tránsito eran atendidas por policías. Éstos indicaban la señal de «alto» dando el pecho o la espalda a los vehículos. Cuando el policía quería que el tránsito pasara, él se paraba de lado, dando uno u otro hombro como señal de pase.
Yo me aproximé a la esquina de la calle con precaución, porque vi que el policía me estaba dando el alto. Pero al llegar a la bocacalle él comenzó a girar otorgándome, según yo creí, paso libre. No venían vehículos de ningún lado y yo continué mi camino.
De repente escuché el sonido estremecedor del silbato del policía y detuve mi marcha. Éste vino hacia mí, y con voz regañona y un espíritu muy antipático me dijo: «Usted, Señor, no obedeció el alto».
Perdone «le dije», sí me detuve. Sólo proseguí a cruzar la calle cuando usted comenzó a dar la vuelta.
Pero usted no esperó a que terminara mi vuelta. Yo di la vuelta entera.
Esto me enojó, y le dije: «En ese caso, señor, usted intencionadamente me engañó. No venían otros vehículos de ningún lado y no hubiera habido razón para que usted comenzara a girar, sino para darme paso». Entonces me dijo: «Vamos al cuartel de policía». Le abrí la puerta de mi auto para que él entrara (él no tenía vehículo) y fuimos al cuartel de la policía.
Ya en el cuartel, él desapareció tras una de las puertas, dándome instrucciones de que esperara. Después de un buen rato, otro policía salió y me entregó dos infracciones diciéndome que ya no era hora de arreglar cuentas, que las oficinas estaban cerradas y que regresara al día siguiente para cancelar las dos violaciones. Yo le pregunté qué eran esas violaciones, a lo que con una expresión muy fastidiosa me repitió que las oficinas estaban cerradas, que debería regresar a la mañana siguiente.
Esa noche no podía dormir. No era tanto por las dos infracciones en sí, aunque yo no sabía en qué había infringido la ley, sino por el engaño del policía. Su acción había sido, claramente, una trampa, y eso me disgustó muchísimo.
Al día siguiente, antes de la hora en que las oficinas de la policía abrían, yo estaba ahí. Al entrar, lo primero que hice fue preguntar por algún jefe de policía, o algún juez de turno. Me llevaron a la oficina del juez. Éste resultó ser un joven muy atento. Me preguntó qué quería, a lo cual yo le expliqué todo lo sucedido la tarde anterior. Él me pidió las boletas de infracción y me dijo que una era por haber desobedecido el alto, y la otra por discutir con la autoridad. Luego me preguntó quién era yo y qué estaba haciendo es su república.
Le expliqué que yo tenía dos años de vivir en El Salvador y que era misionero evangélico. Yo, por supuesto, no tenía la más mínima idea de cómo él reaccionaría a esto. En ese tiempo decir que uno era evangélico era casi declararse enemigo de todo el pueblo. Él me escuchó con atención y luego comenzó a hacerme preguntas tocantes al evangelio. Demostró mucho interés en el mensaje de Cristo. Hasta pensé por un momento que quizá sería evangélico. No lo era, pero su inquietud demostraba una muy fuerte conciencia de Dios y un aparente deseo de saber más de Él.
Al platicar un rato me dijo: «Señor, yo creo lo que usted me ha dicho». Luego tomó en sus manos las dos infracciones y las rompió, tirándolas al canasto de basura. Además, me dijo: «Lo que pasa, señor, es que ya en la tarde algunos de nuestros policías están cansados y quieren volver a sus casas. Yo creo lo que usted me dice. Usted no tiene ninguna infracción». Me despedí de él y regresé a la casa.
Es por demás decir que yo me sentí victorioso. No tan sólo me había librado de un par de infracciones, que alguna cantidad de dinero tendrían que haberme costado, sino, más aún, había sido vindicado nada menos que por un juez, jefe del mismo policía que me había engañado.
Sin embargo, después de disfrutar por un tiempo de mi victoria algo comenzó a roer mi conciencia: si ese policía me escuchaba, alguna vez, presentar el mensaje de Cristo, ¿aceptaría él al Señor por la invitación mía?
No había pasado más de una hora de haber salido de las oficinas del juez, cuando de nuevo me encontré en las calles de San Salvador buscando al policía que la noche anterior me había engañado. Caminé calle por calle buscándolo, hasta que al fin lo encontré. Estacioné mi vehículo y me le acerqué.
«Perdón» le dije, «¿me recuerda usted?» Me di cuenta en seguida de que sí me reconoció, y volviendo al mismo enojo de la noche anterior me dijo: «Seguro que lo recuerdo. Usted es el señor que arguyó conmigo anoche». «Sí» Éle dije?, «y vengo para pedirle perdón. Yo no tenía ningún derecho de argüir con usted. Usted es la autoridad y no yo. Le ruego que me perdone».
El policía reaccionó inmediatamente en forma muy desusada. Me dijo con humildad y hasta con respeto: «Yo, señor, fui el de la culpa. Estaba muy cansado, era casi hora de terminar mi turno y reaccioné malamente». Luego me preguntó si yo había arreglado lo de las infracciones. Varios pensamientos se cruzaron por mi mente. Si le decía que las infracciones habían sido anuladas, él pensaría que sólo por eso le pedía perdón. O si le decía que yo era evangélico, él pensaría que mi pedido de perdón se debía a la imposición de alguna exigencia religiosa. Igual, o peor, sería si le decía que yo era un predicador. Entonces, solamente le dije que ya había arreglado lo de las infracciones. Luego nos dijimos adiós y nunca más, que yo sepa, lo volví a ver. Sí sentí que si él me escuchaba algún día hablar de Cristo, me recordaría con mejores sentimientos, y por lo menos mi actitud negativa no sería un estorbo para su encuentro con Dios.
Mi querido Timoteo: todo lo que hacemos y lo que decimos tiene su repercusión. Alguien nos verá o nos escuchará y, en un pequeñísimo instante, un momento desapercibido, una palabra o una acción de nuestra parte puede destruir todo lo que hemos predicado y lo que hemos vivido.
Tal vez pensemos: «Mi carácter es lo que es y yo no puedo cambiar». Mi querido Timoteo: el ministro del Señor no tiene el lujo de esconderse tras ninguna excusa. La tarea que el Señor nos ha impuesto, la de predicar su Santa Palabra y siempre dar un ejemplo de cortesía y respeto, es muy grande, muy seria y muy sagrada para ocultarnos tras excusas y racionalizaciones.
Hay otro factor muy importante. Si nosotros no nos esforzamos por controlar nuestras emociones a veces iracundas, nunca llegaremos a la estatura de nuestro líder, cosa que debe ser el anhelo y, más aún, la ambición de todo ministro de Dios.
Cuando en total sumisión al señorío de Cristo Jesús nos doblegamos ante su Divina Autoridad, Él nos da su poder para ser lo que Él quiere que seamos y vivir la vida que Él desea que vivamos.
Mi querido Timoteo: nunca pierdas la fe en Dios. Tú eres un hijo de destino. Acepta la posición que Dios te ha dado. Ésa es, por supuesto, una gran dádiva, pero es, además, algo que Dios necesita de ti para ser útil en su servicio. Todo el poder del cielo está a tu favor. Tómalo, Timoteo. Es tuyo.
Apuntes Pastorales, todos los derechos reservados.
¿Te gustó este artículo?
Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ver videos sobre temas bíblicos.
Visita nuestros cursos bíblicos.
Se miembro de nuestro ministerio y obten todos los recursos.