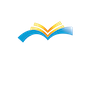Las lágrimas de Jesús En La Biblia
Jesús lloró (Juan 11:35).
Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella (Lucas 19:41).
En la Biblia solo se registran dos ocasiones en las que Jesús lloró
Solo hay dos ocasiones en los Evangelios en las que vemos a nuestro Salvador llorando; solo en dos oportunidades en las que vemos sus lágrimas. Es cierto que en la Epístola a los Hebreos tenemos una visión de la vida interior de Cristo, y allí leemos que suplicaba con lágrimas y fuerte clamor a Dios. Pero en esa vida interior de oración, cuando el Padre y el Hijo tenían comunión, no podemos entrar, pues es terreno sagrado.
El punto a observar es que en su vida escrita en la Biblia solo oímos hablar de las lágrimas de Jesús dos veces; una vez en la tumba de un hombre que era su amigo: una vez cuando Jerusalén yacía extendida ante él. Y ambas, no fueron en los primeros días de su juventud, cuando el corazón humano es susceptible y temeroso, sino en la época posterior, cuando la cruz estaba cerca.
El poeta alemán Goethe confiesa en su autobiografía que al envejecer perdió el poder de las lágrimas, y hay muchos hombres que, según la experiencia, son conscientes de un endurecimiento semejante. Pero nuestro Salvador, hasta el último momento en que vivió, fue rápido y tembloroso para la alegría y la tristeza, y sus lágrimas registradas están cerca del final. Nunca fue tan consciente de su gozo como en la época final de su ministerio; nunca habló tanto de él ni lo señaló como su legado más preciado. Y lo mismo sucede con el llanto, que en el corazón humano es tan a menudo la otra cara de la alegría; es bajo la sombra de Sus últimos días que esto se registra.
Ambos llantos no fueron provocados por el sufrimiento, sino por la compasión divina
Voy a hablar de las diferencias entre estos dos llantos; pero primero les pido que observen un rasgo en el que los dos son hermosamente afines. Hay lágrimas en el mundo, lágrimas amargas e hirvientes, que son arrancadas por la aflicción personal; lágrimas de angustia, de intensa angustia corporal; lágrimas causadas por la crueldad o la burla. Y el punto que debe observarse siempre es que nuestro Señor, aunque sufrió intensamente de todas esas maneras, nunca, hasta donde leemos, se conmovió hasta las lágrimas.
Se rieron de Él hasta el escarnio; Él, el del corazón sensible, pero no es entonces cuando leemos que Jesús lloró. Fue escupido, azotado y crucificado; pero no es entonces cuando le vemos llorar. E incluso en el huerto de Getsemaní, donde caían grandes gotas al suelo, gotas que habrían parecido lágrimas a cualquier niño curioso entre los olivos, la Escritura nos dice, como con una nota de advertencia para que no malinterpretemos lo que allí sucedía, que no eran lágrimas, sino gotas de sudor y sangre.
Las lágrimas de nuestro Señor no fueron arrancadas por el sufrimiento, por muy intenso y cruel que fuera. En las dos únicas ocasiones en que leemos de ellas son las lágrimas de una compasión divina. Y siempre que se piensa en ello, se nos impresiona con la maravillosa figura de Cristo, tan infinitamente piadoso y tierno; tan inquebrantable y magníficamente valiente.
Las primeras lágrimas fueron derramadas por un individuo, las segundas por muchos
Ahora bien, si tomamos estas dos ocasiones en las que se registra el llanto de Jesús en la Biblia, y sí, buscamos un elemento común, pasamos a notar los puntos en los que difieren, ¿cuál es la diferencia que primero te llamaría la atención? Pues bien, les diré lo que primero me impresiona. Es que las primeras lágrimas fueron derramadas por uno, y las segundas por muchos. Jesús lloró junto a la tumba de Lázaro, por un solo amigo solitario; por un hombre que le había amado con una gran devoción y le había dado siempre la bienvenida en su casa. No hay un toque tan humano en todos los Evangelios, nada que traicione tanto el corazón de Cristo, como que se nos diga simplemente que Jesús lloró cuando salió a presentarse ante la tumba de Lázaro.
He aquí un corazón que ha conocido el poder de la amistad, que ha conocido el infinito consuelo del uno; un corazón más profundamente conmovido cuando ese uno muere que por todas las crueldades que los hombres puedan lanzarle. Y entonces, habiendo conocido su infinita compasión por aquellos que han tenido un solo corazón para amar y perder, leemos que Jesús lloró sobre la ciudad.
Imagina Jerusalén en aquella mañana de domingo, densamente poblada para la Pascua. Todas las casas estaban llenas y todas las calles estaban abarrotadas; había decenas de miles de personas reunidas allí. Y cuando nuestro Señor, al doblar la cresta del Olivar, vio ante sí aquella ciudad abarrotada, entonces como una tempestad de verano vinieron sus lágrimas. Lágrimas por uno; lágrimas por el doble de diez mil: ¡qué típico es eso del Redentor! Nunca hubo una compasión tan selectiva, y nunca una compasión tan inclusiva. Nuestras penas separadas: Él las comprende todas, y nuestras horas de angustia solitaria junto al sepulcro; pero no menos el problema de la multitud. Hay hombres que están llenos de simpatía por las penas personales, pero nunca han escuchado el llanto de la multitud. Hay hombres que oyen el llanto de la multitud, pero nunca han tenido el corazón roto junto al sepulcro.
Cristo tiene espacio para todos y espacio para cada uno. Ama al mundo con una compasión divina. Y, sin embargo, no hay nadie que no pueda decir: «Me amó y se entregó por mí».
Las Lágrimas de Jesús derramadas por la muerte y por la vida
La siguiente diferencia que me impresiona es esta -y es una distinción sugestiva y profunda- es que las primeras lágrimas fueron derramadas por la muerte, y las segundas por la vida. Hubo algo en la muerte de Lázaro que causó una profunda impresión en Cristo. Se turbó; gimió en espíritu; lloró.
Muchas veces se había encontrado cara a cara con la muerte, con la muerte en algunos de sus aspectos más trágicos. Había contemplado el rostro inmóvil y frío de la hija de Jairo, y había visto la angustia de la viuda de Naín. Sin embargo, solo ahora, en el camino de Betania, vemos la tormenta y la pasión de su alma cuando se enfrenta a los terribles estragos de la muerte. Nadie puede comprender lo que significa la muerte hasta que su mano ha tocado a su puerta. Es cuando nos arrebatan a alguien a quien hemos amado cuando comprendemos su significado y su miseria. Y Cristo, siendo tentado como nosotros, sintió la angustia en su alma con intensidad.
La muerte se había acercado a Él, le había atacado de cerca, le había arrebatado uno de los baluartes de su ser. Cuán completamente cruel era el último gran enemigo. El Señor gimió en espíritu y se turbó: una tormenta de pasión recorrió su alma. Lloró por todo lo que la muerte había hecho y por todo lo que la muerte estaba haciendo en el mundo. Y así, estas lágrimas suyas son ungidas de todo el dolor del corazón doliente cuando el lugar está vacío, y la tumba está ocupada, y la voz familiar es silenciosa.
Ahora, con esa escena oscura y lúgubre, ¿quieres contrastar por un momento la otra escena? Es una ciudad que resplandece de belleza bajo el resplandor de una mañana de domingo. Los niños juegan en el mercado; las mujeres cantan mientras mecen la cuna; los hombres trabajan y los regimientos marchan; hay movimiento y hay música por todas partes. Se reúnen amigos que no se han visto durante años, ya que la Pascua era la gran temporada de reunión, y los ojos brillan y los corazones laten con valentía en la alegría de estos viejos lazos que se vuelven a unir. En el camino de Betania había habido muerte; aquí, en la bulliciosa ciudad, había vida; vida en la multitud, vida en la marcha de los soldados, vida en los niños pequeños que retozaban alegremente; vida en todas partes, en el murmullo indistinto que se levanta allí donde hay diez mil personas que se han despertado bajo el sol de otra mañana al tráfico y a la concurrencia del día.
Todo eso fue lo que se apoderó de la mirada de Cristo, y fue lo que se apoderó del corazón de Cristo aquella mañana de domingo, cuando desde la cima del Olivar miró a través del valle hacia Jerusalén. Cuando era un muchacho de doce años había mirado, y mirado con asombro, con toda la emocionante curiosidad de la niñez. Ahora leemos que miró, y mirando, lloró. No eran lágrimas por la muerte, sino lágrimas por la vida; lágrimas de compasión divina por los vivos; lágrimas por lo que podría haber sido, por la vanidad, por el terrible juicio que aún estaba por venir; lágrimas por los vivos que se han extraviado y que están hambrientos de paz y la han perdido, y que han tenido su oportunidad y han fracasado.
Hay un dolor por los muertos que puede ser intenso y muy trágico. Puede marchitar todas las flores de la pradera y quitarle al cielo todo el sol del verano. Pero hay un dolor más profundo que el dolor por los muertos: es el dolor por los vivos; y es lindo saber que Jesús lo comprendió. El dolor más amargo no tiene una tumba ante la cual estar, ni un sepulcro que adornar con flores abiertas; el dolor más amargo no lleva un traje de luto, ni recibe hermosas cartas por correo. El dolor más amargo no brota de la muerte; brota de ese misterio que llamamos vida; y Jesús lo sintió hasta el fondo. Tú que te lamentas por los muertos, para ti está Jesús junto a la tumba de Lázaro. Tú que te lamentas por los vivos, para ti también está esa misma compasión. Él lo entiende todo. Lo comparte. Como una gran marea fluyó sobre Él una vez, cuando por la mañana, desde la cima del Olivar, miró a Jerusalén y lloró.
Lágrimas que otros compartieron y lágrimas que nadie pudo entender
Termino señalando otra diferencia que se destaca muy claramente en la Escritura. Las primeras lágrimas eran compartidas por otros; las segundas eran lágrimas nadie las entendía. Vuelve a leer ese capítulo del Evangelio de Juan y verás que Cristo no estaba solo en el llanto. Marta y María estaban allí, y también lloraban, y los judíos que habían conocido a Lázaro y lo amaban. Había un parentesco en el dolor común, un sentimiento común que unía los corazones, un sentimiento de pérdida, dolor y soledad comunes.
Ahora pasemos a la otra escena, y ¡qué diferencia! Es un desfile de alegría entusiasta. El grito resuena a lo largo del camino rural: «Hosanna al Hijo de David». Y es en medio de estos gritos de hombres fuera de sí con un entusiasmo salvaje que la Escritura nos dice que Jesús lloró. En la tumba de Lázaro muchos ojos se humedecieron. Aquí todos los ojos danzaban de emoción. Nadie lloraba aquí; nadie pensaba en llorar; era el triunfo del Señor: ¡Hosanna! Y solo, en medio de aquel tumulto acogedor, en un dolor que nadie podía traspasar ni penetrar, las lágrimas brotaron de los ojos de nuestro Salvador.
En esta nuestra vida mortal hay penas comunes, toques de naturaleza que hermanan al mundo entero. Pero qué cierto es el viejo dicho de la Escritura de que el corazón conoce su propia amargura. Y en esas amarguras que las palabras nunca pueden expresar y que son demasiado profundas para cualquier ayuda humana, ¡qué consuelo saber que nuestro Salvador las comprende! En todas las penas comunes de la humanidad, Él es nuestro hermano, y llora con nosotros. Él aún está junto a la tumba de Lázaro, vestido con la belleza de su resurrección. Pero en esa solitaria e indecible pena, que es el precio y el castigo del carácter, podemos estar seguros de que Él también nos comprende.
¿Te gustó este artículo?
Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ver videos sobre temas bíblicos.
Visita nuestros cursos bíblicos.
Se miembro de nuestro ministerio y obten todos los recursos.